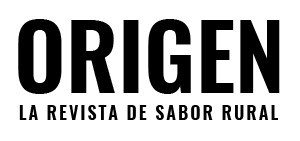Hasta la presente edición, el Diccionario ahora llamado “de la Lengua Española” ofrecía como primera acepción de la voz “sopa” la de “rebanada de pan que se empapa en un líquido”, definición que, como de costumbre, estaba a años luz del uso que se da comúnmente a esa palabra. Pero hay dos sopas entre todas las sopas que siguen justificando y haciendo honor a esa acepción que hace del pan el protagonista de la sopa: una, de lo más española, la sopa -las sopas- de ajo, con todas sus variantes, desde la sopa castellana ilustrada con chacina hasta la zurrukutuna, con bacalao; la otra, todo un símbolo de la cocina francesa, la sopa de cebolla, la soupe à l’oignon, cuya fórmula ortodoxa se disputan París, que la gratina, y Lyon, que no lo hace.
Por Cristino Alvarez
Sopas, sin la menor duda, caloríficas y reconfortantes. Tal vez por eso hayan sido consideradas unas sopas perfectas para recuperar el tono después de una juerga. Ambas son, en efecto, sopas con un componente claramente canaille, que en francés tiene más matices que el español “canalla”; sopas para tomar de madrugada. No sé ahora, pero terminar la noche de Fin de Año con unas sencillas sopas de ajo; no una sopa castellana con todos sus sacramentos, sino unas sopas -el plural se refiere, claro, a las rebanadas de pan- de ajo de las de toda la vida. No deja de ser curioso que durante mucho tiempo los españoles comenzásemos el año tomando un plato cuya base aromática es justo la que hace que tantos extranjeros arruguen la nariz ante la cocina española y su amor al ajo.
La sopa de cebolla es, también, noctámbula. La famosa es, claro, la del desaparecido mercado de Les Halles, en París, que puede tomarse, en su versión original, en el cercano “Au pied de cochon”. Era, es, una sopa igualitaria, que compartían, de madrugada, trabajadores del mercado en traje de faena, carniceros con el blusón manchado de sangre, con caballeros en frac o smoking y señoras luciendo sus mejores galas festivas. La sopa de cebolla, gratinada, por supuesto, todo lo igualaba. Es, sin la menor duda, la sopa perfecta para después de una juerga.
Pero, claro, va un mundo de hacerse unas sopas de ajo o una sopa de cebolla bien a hacerlas de cualquier manera. Como todo en cocina, me dirán ustedes. Pues sí: como todo en cocina.
Parémonos a pensar en la materia prima: ajos y cebollas, conocidos ambos bulbos desde tiempos remotos. El ajo es el D’Artagnan de los tres mosqueteros vegetales de la civilización mediterránea, que son el olivo, la vid y el trigo; la cebolla está presenta en la Dieta Mediterránea desde, por lo menos, los tiempos de la construcción de la Gran Pirámide, cuyos constructores se alimentaban de pan, cebolla, lentejas y cerveza. No deja de ser curiosa la actitud general ante una y otro, con ser ambos olorosos: el ajo repele, es considerado comida de villanos; “villano, comedor de ajos”, apostrofaba Don Quijote al rústico Sancho. En cambio, lo que son las cosas, la cebolla ha llegado a ser considerada una muestra de amor, no porque los enamorados regalasen cebollas a sus enamoradas, sino porque les juraban aquello de “contigo, pan y cebolla”… Digamos que hay una tercera liliácea de aroma penetrante que también protagoniza una sopa, pero completamente opuesta a estas dos: el puerro, con el que se elabora la vichyssoise, sopa fría que ha de servirse en porcelana fina, no en los cuencos de barro de las de ajo o cebolla, que son sopas nacidas del pueblo, mientras que la vichyssoise, aun derivando de un plato popular, es una creación de la alta cocina francesa trasplantada a los Estados Unidos.
Volvamos a nuestras sopas tonificantes. En mi casa, donde nos gusta encontrar el pan, lo que hacemos es colocar sendas rebanadas de pan del día anterior en cuencos o soperitas individuales, que pueden ser perfectamente de porcelana refractaria, aunque nadie les impide usarlas de barro. En cuanto a los ajos, doramos en aceite unos cuantos dientes, partidos por la mitad; una vez tomen color, apartamos la sartén y añadimos un aire de pimentón, para dar color. Volcamos el contenido de la sartén sobre un buen caldo. A ver, se puede hacer con agua, pero, claro, no es lo mismo; un caldo de ave es estupendo, y aún mejor, si por casualidad lo hubiere, un caldito del cocido. Dejamos que se caliente bien unos minutos, mientras vamos cascando en cada cuenco un huevo. Si, como en nuestro caso, juzgan que el ajo ya ha cumplido su misión, cuelen el contenido de la cazuela, repártanlo, bien caliente, en los cuencos, pongan éstos en el horno para que se cuajen las claras… y a la mesa. Como ven, se trata de tonificar, de reponer; por eso no añadimos los clásicos tropezones.
Una sopa de cebolla al estilo parisién tampoco ofrece demasiadas dificultades. Corten un par de cebollas hermosas en medias lunas, lo más finas que puedan. Pongan en una cazuela aceite y mantequilla y sofrían ahí la cebolla, con un toquecito de sal. Añadan, también, un poco de pimienta negra y una copita de vino blanco muy seco. Todo esto, a fuego suave; cuando la cebolla comprenda que tiene que ablandarse y ponerse transparente, añadan litro y medio de caldo bien caliente, preferentemente de ave. Dejen que cueza más o menos media hora. Sequen en el horno, sin que se tuesten, unas rebanadas finas de pan de pueblo. Vayan poniendo, en soperitas individuales, capas de pan alternadas con queso: le va muy bien el preferido de Sherlock Holmes (el Emmental, querido Watson) o un buen Gruyère. Será el momento de repartir el contenido de la olla en los cuencos para espolvorear sobre el conjunto un poco más de queso. Así las cosas, todo al horno, para gratinar la superficie y servir la sopa muy, pero muy caliente.
 La sopa de cebolla no lleva huevo, pero a muchos españoles les gusta ponérselo; serían yemas batidas, que se incorporarían a la olla justo antes de distribuir la sopa en los cuencos. Y, cuchara en mano, a disfrutar de las noches parisinas… teniendo en cuenta que no va a resultarles sencillo comer la sopa con cuchara, porque el queso debe formar hilos, que a veces parecen indestructibles como los de una buena fondue, entre la soperita y su boca. Es divertido, pero en los demás; en el caso propio da corte, qué quieren que les diga.
La sopa de cebolla no lleva huevo, pero a muchos españoles les gusta ponérselo; serían yemas batidas, que se incorporarían a la olla justo antes de distribuir la sopa en los cuencos. Y, cuchara en mano, a disfrutar de las noches parisinas… teniendo en cuenta que no va a resultarles sencillo comer la sopa con cuchara, porque el queso debe formar hilos, que a veces parecen indestructibles como los de una buena fondue, entre la soperita y su boca. Es divertido, pero en los demás; en el caso propio da corte, qué quieren que les diga.
Una cosa más: las de ajo y la de cebolla, en sus versiones clásicas, son sopas con muchísimo carácter, que hay que tomar, también, con la actitud necesaria; son cosas que se saborean a distancia, que se imaginan, que se disfrutan desde que surge la idea. Son una magnífica expresión de la cocina más popular, manchega en un caso, pero difundida con toques propios más o menos por toda España, y gloriosamente parisinas, a pesar de las reclamaciones lionesas, en el otro. Naturalmente, por ahí adelante es más conocida la sopa de cebolla; todos los autores franceses la elogian, mientras que en España abundan los enemigos encarnizados del ajo, casos de Pla o Camba. Curioso: un autor tan francés como Dumas alaba las sopas de ajo. Pero… Madrid nunca tuvo sus Halles. Ni su Covent Garden, equivalente londinense, aunque sin sopa. No se puede tener todo.